
Por: Pedro Crespo
¿Quién no ha escuchado de Las Cucardas? Nadie. El burdel está en el imaginario de todos los limeños. ¿Pero basta solo con conocerlo por nombre? No. ¿Entonces no todos lo conocen? Pero todos saben que existe. ¿Conocen las tarifas del placer? ¿Saben que el público es bienvenidos a horas de oficina? ¿Imaginan la seguridad que les presta? Las Cucardas guarda más secretos que su propio nombre. Las Cucardas está a punto de desnudarse, como lo hacen sus chicas todas las noches… y todos los días.
Viernes. Nueve de la mañana. La ciudad de Lima inicia su rutina de trabajo, mientras un par de parroquianos boleteados ingresan a uno de los burdeles más conocidos de la ciudad. Los siete días de la semana, y aunque parezca una impudicia, el Club y Snack Bar Las Cucardas abre sus puertas desde muy temprano por la mañana, y deja a los visitantes negociar con sus musas, que esperan listas en el marco de sus puertas: maquilladas, en lencería y con tacos altos.
Dos parroquianos se asoman a la ventanilla y un tipo delgado con cara de matón recibe los veinte soles de entrada por cada uno. Un guardián gorila les sella el ingreso y una oficinista les da un preservativo: Twinlotus condoms, superfinos, con registro sanitario.
Tras el ingreso, el lugar oscurece y la entrada se bifurca por completo. El humo del cigarrillo de la noche pasada y los neones rosa revisten el ambiente. A partir de este punto, toda elección y fetichismo es enteramente anónima.
De la entrada divergen dos pasajes opuestos: uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Los parroquianos se detienen y discuten que camino tomar. Da igual, porque todo camino converge al final. Pero quien llega por primera vez no lo sabe, y una indecisión natural detiene en seco a todo visitantes cuando están a punto de ingresar a este ambiente nebuloso. Esta es curiosamente la primera decisión que deben tomar. La segunda decisión es algo menos cognitiva.
Los cinco pasajes que forman las Cucardas imitan una gran H. Si se quiere ser más gráfico, su estructura sería como la de un inmenso 8 cuadrado, con cincuenta y cuatro habitaciones alrededor. En cada pasaje, cada tres metros, una habitación abierta con una chica ardiente en ella, hacia la derecha y a la izquierda. Esto obliga al par de amanecidos parroquianos a andar pendientes de un lado y del otro, indecisos, oscilando como el movimiento de caderas de una morena alta de labios rojos que baila la Isla Bonita de Madonna en lencería limón. Luego de dar el primer vistazo por todo el lugar, la segunda y más difícil decisión: qué chica escoger.
:::
Una cucarda es una flor asiática. Exhibe un largo estilo que por sus abiertos pétalos muestra su codiciado ovario. Ser una chica cucarda es ser una flor. Motivan con su perfume y excitan con las caderas, se acomodan al pie de la loma de sus camas, o reposan en la madera que recubre sus puertas.
Las chicas cucardas producen la miel que las abejas solas no podrían. Encienden la aureola animal de los parroquianos, y los observan mutar como himenópteros en el éxtasis de la polinización. Los fuerzan a merodear oscilantes por los pasajes de la colmena, zumbando indecisos, ardientes, hasta que su propia naturaleza viciosa los obliga a fecundar el polen. En las Cucardas, las abejas cargan con un bendito recuerdo cuando regresan solos a su panal sin esa miel rosa. Por eso, siempre les es un placer volver a su estado de insecto kafkiano.
:::
Uno de los parroquianos que llegó muy temprano por la mañana, siempre lo hace boleteado. Por lo menos una vez al mes, se regocija con la primera cucarda que le guste. Es que la menor reincidencia anula el encanto, diría el cantautor francés, George Brassens; y este parroquiano practica el axioma, por eso la diversidad de chicas podría ser la más importante particularidad del burdel.
Las hay morenas y altas, cholas y delgadas, rubias y bajas, charapas y recias. Cada tipo de mujer con su imaginario. De las morenas, convencen sus traseros; de las rubias, su rostro; de las cholas, sus pechos; de las charapas, sus cinturas. Ante cualquier queja feminista, ellas mismas se uniforman con sus ansias de sentirse deseadas por los atributos que tienen, sin importarles parecer objetos, porque aún el oro es un objeto. Y también las uniforma el patrón que sigue sus ropas: tacos altos hasta donde aguanten sus columnas, hilos dentales multicolores que se pierde entre las nalgas, y politos que le tapen los pezones. La idea es dejar muy poco a la imaginación, el resto se resuelve con dinero.
Cuando algún comensal, de tanta indecisión, encuentra lo que buscaba, se acerca al marco de la puerta, donde la odalisca se menea, y negocia. El diálogo es un cuestionario. En mayoría, el empleador empieza preguntando su tarifa: cincuenta soles, mientras ellas los miman sin parar. Sigue con el tiempo: cuarto de hora, bebé, mientras el parroquiano duda que en tan exiguos minutos pueda acabar. Finalmente, termina preguntando su nombre: Lolita, Dayana, o el que ellas se inventen, mientras ellos las toquetean sin abusar. Porque las musas porno, las putas adoradas, las odaliscas de plástico se alquilan con lo que Dios y los cirujanos les dieron. La casa les paga el 50% de la operación, solo a las engreídas: con ellas se invierte. Y justo es esa inversión la que impide que el cliente tome partido de un negocio sin antes cerrarlo.
Cuando por fin el dúo de parroquianos se animaron con unas chicas, ya eran las once de la mañana. Un billete salió de sus billeteras por adelantado. Ellas cerraron la puerta. A ellos no se les vio más por el lugar.
El estado legal del burdel es otra virtud elemental. Las Cucardas Club y Snack Bar son un ente formalizado, con todas las de la ley, y eso lo hace un lugar seguro. Los borrachos y bronqueros terminan en la pista de la calle, que es oscura como dentro de un féretro. Porque afuera, en la cuadra cuatro de
:::
Eva es una puta, y está sentada en la barra de las Cucardas por pura nostalgia. El bar reluce por sus decenas de brillantes botellas de alcohol y un letrero ofertando viagra. Ahora son las diez de la noche, y Eva fuma de ladito y sonríe al vacío. Trabajó quince años en Las Cucardas y hace más de un año que dejó de hacerlo. Decidió colgar las tangas solo para usarlas en la intimidad de su casa. Ahora ejerce la prostitución por teléfono, un negocio en el que no le va muy bien.
Quienes la ven, no dan un sol por ella; por eso se refugia en una esquina de la barra. Su cuerpo es ovalado, y los hilos de su blusa parecen obligarse a aguantarlo. Su escote es desvergonzado, lleva jeans holgados y botas negras. Su maquillaje es excesivo, y no parece cumplir su cometido porque sus arrugas se reflejan aún en la penumbra del neón. Hugo Shimabukuro, dueño y señor del burdel, se acercó a invitarle un ron con cola. Ella lo saludó nostálgica. Luego, él la dejó sola, fumando sus cigarrillos Pall Mall rojos, uno tras otro.
En cambio, cuando Dayana salió de la habitación número dieciséis para hacer su striptease, los desvergonzados parroquianos la banquetearon con la mirada.
Dayana llegó al club, firmó su entrada, y entró arrastrando un maletín rojo de rueditas. Sonriendo, bromea que lo carga porque también es fly hostess. Lo cierto es que es una estudiante de hotelería y con la prostitución costea su profesión, como muchas otras, que también llegan con sus maletitas. Dayana es alta y delgada, de cabello negro lacio y con un cerquillo que cubre sensualmente su ojo izquierdo. Bajó de su taxi de confianza con poco maquillaje, unos jeans holgados y una casaca New York Yankees: era una estudiante cualquiera. Junto a otras chicas, desfiló por los pasillos ignorando a todo aquel que la miraba.
Ingresó a su habitación: tres por tres metros, con una cama de media plaza rodeada de espejos, una mesa de noche con una lámpara y lubricantes, y un lavamanos. Todas las habitaciones son iguales. Sacó varios conjuntos de lencería y tras escoger el mejor, se vistió, como cada noche, con el deleite de una ardiente amante.
Cuando al fin estuvo lista, la invitaron al escenario desde los parlantes. Todos los parroquianos que bebían cerveza en el bar dieron una vuelta de noventa grados para ver la función continuada de striptease y table dance, que dura hasta el final de la noche.
Dayana salió cubierta por una bata de seda rosa con capucha. Parecía una boxeadora dirigiéndose como una fiera a su ring de baile. Sus altos tacos acrílicos le colocaban elegantemente una pierna tras otra, mientras avanzaba arrebatadora. Eva parecía verla encantada, pero recelosa; aunque no tuvo más opción que aplaudir cuando Dayana quedó completamente desnuda al ritmo de la canción más melosa de Miriam Hernández. Cuando la vio dar cinco vueltas de tornado colgada del tubo, con las piernas abiertas en un ángulo recto perfecto, con los cabellos acariciando el piso de porcelanato del escenario. Esos bailes eran algo que no se hacía en sus tiempos.
Ambas prostitutas son ejemplos de lo que las Cucardas fue y de lo que es. Al inicio, un lugar sin techo, con indigentes habitaciones de triplay sin pintar, con pisos de barro seco y cerveza caliente. Aceptable en su tiempo, cuando cientos de limeños llegaban ahí a perder su virginidad. Pero relegado en los nuestros, donde el auspicio de Chivas Regal, Smirnoff o Lucky Strike no dejan espacio para putas como Eva.
Ahora, el Club y Snack Bar Las Cucardas es un lugar de referencia. Todos hablan de él, y quienes lo conocen, quedan satisfechos.
Tienen esas cucardas jóvenes, y esas evas de antaño, que aseguran guardar algo especial. Eso que Joaquín Sabina llama la vocación: el afán de las que siempre quisieron y fueron putas. Eva piensa que ya no hay muchas con esa vocación, que son dinosaurios extintos. Las de ahora miran el reloj y aman impacientes. No están hechas para complacer, solo engañan al hombre con falsos orgasmos, con pretenciosos intereses.
Dayana baja del escenario y cubre su cuerpo desnudo con una bata. Cruza el bar lleno de miradas hambrientas, idolatrándola. Un VIP la acompaña para evitar reacciones lascivas de público.
Eva está a las espaldas de todos ellos, y sigue fumando, bebiendo su Cuba libre avergonzada por su soledad.
Sábado. Cinco de la mañana. El cielo de la ciudad de Lima destella sus primeras luces y una señora solitaria sale de uno de los burdel más conocidos de la ciudad. Carga con maquillaje y botas altas, pero sin maleta roja. Ella no trabaja ahí, pero toma un taxi como todas.
Con ella, el neón rosa del frontis del burdel se apaga totalmente.
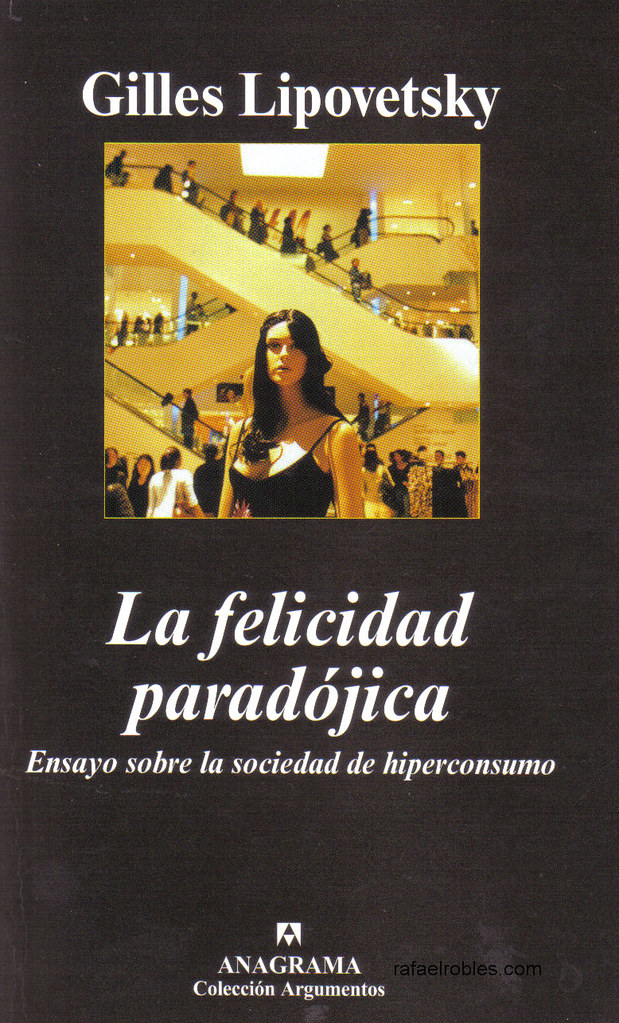













 Esta obra está bajo una
Esta obra está bajo una 
