 Por: Eduardo Yalan Dongo
Por: Eduardo Yalan DongoHablar de
ontología o
metafísica es hablar del sentido que comprende al mundo, hablar que si es posible dotar al mundo de algún sentido que nos guíe fuera de la caverna. He decidido recoger dos nociones, para mí, importantes que denotan una línea del pensamiento que explica, de manera trágicamente acertada, la metafísica del mundo, esa ontología inefable:
Arthur Schopenhauer (1788-1860) y
Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951).
Por un lado, Schopenhauer, hartamente influenciado por Immanuel
Kant (el gran chino de Königsberg – asi lo llamaba Nietzsche), recogió de esta filosofía de la moral estrellada la concepción de la “
ciencia del noúmeno” que afirmaba la no aprehensión de un fenómeno:
“(el) concepto del noúmeno no es pues el concepto de un objeto, sino el problema” (Crítica a la razón pura. Apéndice. Parte III). El sujeto cognoscente no puede conocer totalmente al objeto, a esto se llama
experiencia no posible, no se puede conocer a las cosas en si mismas. El sujeto/el hombre le da una
forma al mundo, interpreta al mundo, sin embargo, el hombre no puede conocer totalmente al objeto, el mundo tiene “
algo” que no podemos conocer, es la
cosa en sí, incognoscible. La realidad es solo una experiencia posible, los objetos se nos aparecen y en esta medida solo conocemos la apariencia de estos, no su totalidad; lo mismo pasa con el mundo.
Schopenhauer partió de aquí, Schopenhauer creía que existía un “algo” que movía a

l mundo desde sus intestinos, desde lo no conciente, ese algo no podía ser otra cosa que “
la voluntad”. Y la voluntad, para nuestro filósofo moral, era una voluntad inconciente, una voluntad necesaria que, a diferencia de Kant, sí la podíamos conocer. En su libro
Sobre la voluntad en la naturaleza, Schopenhauer aclara que el intelecto ya no rige mas sobre la voluntad y es la voluntad la que rige sobre éste:
“el agente original en la maquinaria interna del organismo es precisamente la misma voluntad que guía los actos externos del cuerpo” (Sobre la voluntad en la naturaleza. Fisiología y patología) El mundo es por tanto
voluntad y representación, el mundo se encuentra dividido subjetivamente entre: lo que se nos aparece/la representación y aquello que no está determinado pero que podemos conocer: la
voluntad. Ahora bien, prefiero no avergonzar a Schopenhauer analizando su teoría de “
la voluntad de vivir” y encamino mi análisis hacia la dualidad del mundo antes referida.
Si bien Schopenhauer y Nietzsche descubrieron el inconciente y Freud solo pulió ese saber,
Ludwig Wittgenstein, filósofo austriaco, diría del, para muchos, padre del inconciente:
«(…) sabiduría es algo que yo nunca esperaría de Freud. Inteligencia sí, pero no sabiduría.» (Conversaciones sobre Freud 1946). Este irreverente y para muchos desconocido “filósofo” es uno de los que más han influenciado a la filosofía analítica y a la semiótica actual. Wittgenstein, aquel admirador secreto de marineros, aquel niño compañero de escuela de Hitler, aquel que cuando le insultan prefiere descifrar el signo de dicho insulto antes de ser esclavo del mismo, aquel virtuoso pensador incomprendido por su época, encuentra posiblemente refugio en nuestra cultura postmoderna, en nuestro mundo de los sentidos (a 50 años de ser totalmente comprendido –como él decía-). La metafísica de Wittgenstein se puede descifrar de su célebre “
tractatus-lógico philosophicus” (titulo que honraba a Spinoza) desde los puntos 1 hasta el 2.1. En esta breve y difícil extensión (tan difícil de leerla que muchos afirman que han “tractatus” de leer a Wittgenstein) nuestro pensador afirma que el mundo es todo lo que acaece, que el mundo es en esencia los hechos que lo componen y que el mundo se divide en los consabidos hechos. Verdaderamente, el hecho es lo que se nos aparece del mundo, siendo las cosas las que también forman parte de los hechos y por ende del mundo, los
hechos atómicos (
Atomic facts) es una combinación de las cosas. Entendiendo esto, Wittgenstein señala en

el punto 2.012 que si cada
“cosa puede entrar en un hecho atómico, la posibilidad del hecho atómico debe estar ya prejuzgada en la cosa”. (¿difícil?) Bueno, cada cosa, incluso nosotros,
tenemos ya prejuzgado el participar del mundo y de los hechos, nuestra esencia participa del mundo y de los hechos en la medida en que la posibilidad de hacerlo ya esta en nosotros. Esta proposición es muy spinozista, ya que si lo pensamos así, nuestra naturaleza nos hace hábiles para habitar el mundo, un objeto se encuentra necesariamente en conexión con otros, nosotros estamos en conexión con la naturaleza (la substancia de Spinoza) y es Dios aquel que no puede estar fuera de esta; si Dios esta fuera de la naturaleza, entonces, estaría fuera de la posibilidad de nuestro contexto, lo cual sería absurdo. Entonces, Wittgenstein dice que para conocer a una cosa, debemos profundizar en su esencia, conocer al objeto de manera interna, no solo su exterioridad:
“los objetos forman la substancia del mundo.” (Proposición 2.021), con esto Wittgenstein resucita a Spinoza y a su
Deus sive Natura.
Pero esta concepción se completa cuando Wittgenstein nos demuestra su
teoría de la figura (props. 3 -3,1) cuando nos dice:
“la figura es un modelo de la realidad”. Con esto Lacan diría algo parecido, la realidad es simbólica e incognoscible, la realidad es una figura que nos hacemos los sujetos, los signos son la realidad del mundo para nosotros cognoscible, la experiencia posible, la representación, y, por el contrario, lo incognoscible, la experiencia no posible,
la cosa en si, la voluntad, es algo de lo que no estamos seguros de hablar. La figura de Wittgenstein es la representación del mundo, pero cuando Freud piensa en lo ilógico, en el inconciente, es posible que Wittgenstein le responda:
“nosotros no podemos pensar nada ilógico, porque, de otro modo, tendríamos que pensar ilógicamente” (prop. 3.03) Wittgensetin no rechaza que existe una voluntad shopenhaueriana que mueva al mundo pero si arremete contra Freud por gesticular mucho su “novedoso concepto” que arrancó de las manos de Spinoza, Nietzsche y el mismo Schopenhauer:
“He estado repasando con H. La interpretación de los sueños de Freud. Y ello me ha hecho sentir hasta qué punto hay que combatir todo este modo de pensar. Si tomo uno cualquiera de los relatos oníricos (relatos de sus propios sueños) que Freud ofrece, por el uso de la libre asociación puedo llegar a los mismos resultados que él consigue en su análisis, a pesar de que no era mi sueño. Y la asociación procederá según mis propias experiencias, y así sucesivamente” (conversaciones sobre Freud. 1946).
Moraleja, moraleja: El mundo es ciertamente voluntad y representación, de una manera complejamente compuesta, reflexionamos sobre él, lo interpretamos, actuamos en él, existe algo en el mundo que no podemos explicar (tal vez si), pero no todo debe girar en la subjetividad kantiana, es decir: porque el mundo es como yo lo interpreto, porque el mundo es como se me aparece, esto no quiere decir que no podamos conocer la esencia del mismo (aquí Schopenhauer fue magnífico), conocer al mundo implica una deseo para comprender al mismo, una pasión para hacernos con su esencia, (Hegel decía que hemos hecho grandes cosas a través de la pasión) ¡intentémoslo! Solo se necesita un poco de integración y no desprecio hacia el mundo, además de no pensar al inconciente desde nuestra postura racional, pero como dice Wittgenstein «
pasaría mucho tiempo antes de liberarnos de nuestra sumisión a él».











 Por: Eduardo Yalan Dongo
Por: Eduardo Yalan Dongo





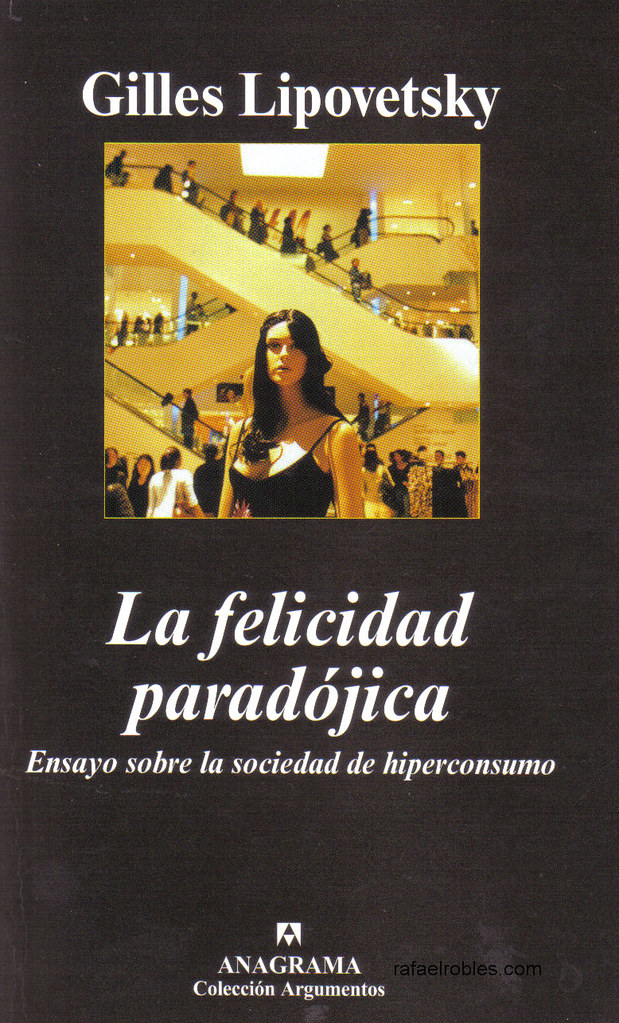





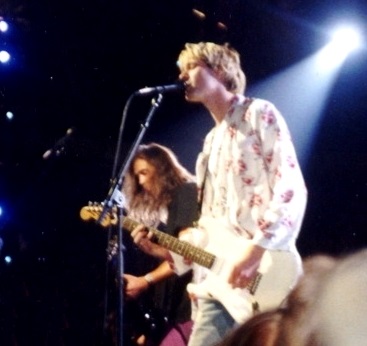







 Esta obra está bajo una
Esta obra está bajo una 
