
Frente a la tumba, el niño debiera haber quedado anonadado. Sus ojos trémulos mostraban la pequeña dosis de incredulidad por el epitafio que – en aquella tumba de mármol blanco- citaba su nombre, Salvador Dalí.
Diez años antes, Salvador salía de trabajar en aquella oficina en Figueras donde ejercía la profesión de notario. Era 1894, y España estaba sumergida en una crisis política por la pervivencia del caciquismo, años en los que se convivía con la ciega esperanza, abrazando los cañoncitos anarquistas a punto de explotar. Una de aquellas noches tormentosas, Salvador intuiría un amor descomunal con una joven, Felipa Domenech, con la que, aunque solo de un primer vistazos, obedecerían al Cupido embriagado, todo por aquella serenidad que une ojos sentimentales.
De ahí nacería un niño, Salvador.
Los repiques de un nuevo siglo, acompañado de una inesperada desgracia, sucumbirían en la familia Dalí. Salvador, postrado en una cama, fallecería de meningitis a los siete años de edad, sin delegar consuelos y con dos padres capaces de excavar la tierra con los dientes. Así despidió la madrugada con réquiem, desterrando felicidades en dos corazones rotos, prometiendo con la mirada la reencarnación temprana.
Diez años antes, Salvador salía de trabajar en aquella oficina en Figueras donde ejercía la profesión de notario. Era 1894, y España estaba sumergida en una crisis política por la pervivencia del caciquismo, años en los que se convivía con la ciega esperanza, abrazando los cañoncitos anarquistas a punto de explotar. Una de aquellas noches tormentosas, Salvador intuiría un amor descomunal con una joven, Felipa Domenech, con la que, aunque solo de un primer vistazos, obedecerían al Cupido embriagado, todo por aquella serenidad que une ojos sentimentales.
De ahí nacería un niño, Salvador.
Los repiques de un nuevo siglo, acompañado de una inesperada desgracia, sucumbirían en la familia Dalí. Salvador, postrado en una cama, fallecería de meningitis a los siete años de edad, sin delegar consuelos y con dos padres capaces de excavar la tierra con los dientes. Así despidió la madrugada con réquiem, desterrando felicidades en dos corazones rotos, prometiendo con la mirada la reencarnación temprana.

Ya frente al epitafio, Salvador escucharía aquella historia, sobre un alma nueva pero anciana, de cenizas con reencarnación, de insurgencia física. Vería su propia tumba cubierta de flores y emociones, diáfanas respuestas sofocarían su existencia. Salvador padre y Felipa bautizaron nuevamente Salvador al hijo que nació años después de su injusta perdida, de inviernos sin consuelo, de culpar a la vida desatenta, y lo enfrentarían con la verdad. Nombrarían así al maestro de pinceles poseídos y dionisiacos, de bigotes erectos, de figuras masturbadoras. Salvador Dalí nunca dejaría de creer que él no solo era un perverso, polimorfo, anarquista, surrealista, divino, déspota, supremo que rompe con todo, y monárquico, como se autoproclamaba, monárquico metafísico; él se sentía la fiel reencarnación del bien, de un alma insatisfecha, de la eterna juventud que solo gozan aquellos que alcanzan la gloria y nunca podrán morir. Porque es de aquellos espíritus que bebieron el elixir de la perseverancia perpetua en la memoria humana.
Aquel artista que pinta con grandeza imaginaria, que vive en su auto-destierro de lo convencional comentaría que ha “vivido la muerte antes de vivir la vida. Mi hermano murió a causa de una meningitis, a la edad de siete años, tres antes de mi nacimiento" [...] "nos parecíamos como dos gotas de agua, sólo que con diferentes reflejos".

23 de enero de 1989: Salvador Dalí fallece rencoroso con la muerte enamorada. Cumple veinte años de fallecido, y con él se labró otro epitafio que no promulga un nombre, más bien guarda un tesoro imaginario.
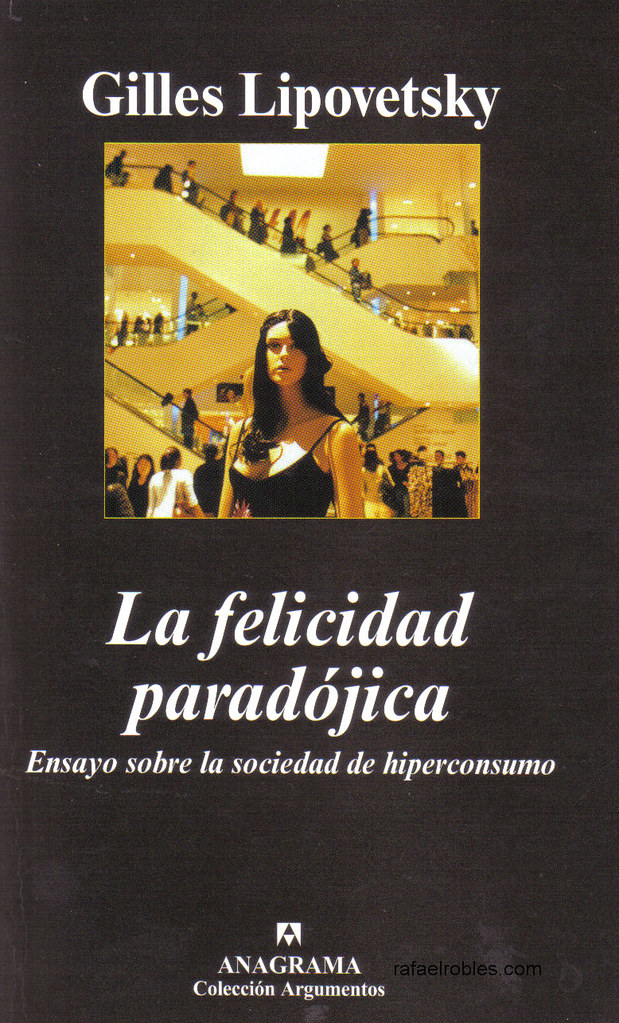













 Esta obra está bajo una
Esta obra está bajo una 

0 puntos de vista:
Publicar un comentario